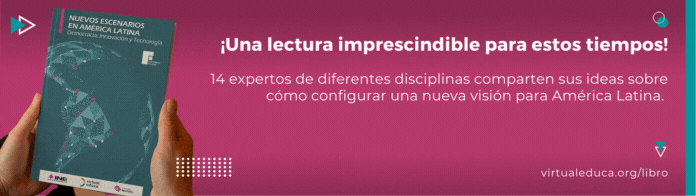Durante mucho tiempo, pensé que enseñar e investigar eran las dos grandes misiones de la universidad, y no lo cuestionaba. Como muchos colegas, me concentraba en preparar clases, publicar artículos y cumplir con los indicadores académicos, pero algo cambió. Empezaron a inquietarme preguntas que no podía ignorar: ¿realmente estamos formando profesionales capaces de transformar su entorno?, ¿estamos conectando con los desafíos sociales, ambientales y económicos que nos rodean?
La respuesta me llegó con fuerza mientras trabajaba junto a la doctora Yenny Naranjo Tuesta en una investigación que desarrollamos en el Politécnico Grancolombiano y nos llevó a mirar de frente lo que muchas veces evitamos: la tercera misión universitaria. Ese espacio donde la academia se conecta con la vida real, donde el conocimiento se convierte en acción. Y lo que descubrimos fue claro: no, no basta con educar y publicar.
La tercera misión no es un concepto nuevo, pero sí uno que ha sido ignorado o minimizado por muchas instituciones. ¿Por qué? Porque incomoda, porque nos obliga a salir del campus, a escuchar a las comunidades, a trabajar con actores externos y a asumir una postura frente a los grandes retos del siglo XXI. No es fácil, pero es urgente.
Nuestros hallazgos revelan algo preocupante: América Latina está rezagada en la producción científica sobre este tema. Es como si aún creyéramos que el desarrollo sostenible es una electiva, cuando en realidad debería ser el eje transversal de toda acción universitaria. No podemos seguir formando profesionales para adaptarse al mercado, debemos formar ciudadanos capaces de transformarlo.
Hoy más que nunca, conceptos como la triple hélice (universidad–empresa–Estado), la economía del conocimiento o la innovación social deben dejar de ser temas de congresos y convertirse en parte del ADN institucional. La universidad no puede seguir siendo una burbuja de saber: tiene que ser un laboratorio vivo de transformación, donde los proyectos de aula no terminen en un PDF, sino en soluciones reales para problemas reales.
Y aquí viene la parte incómoda: también debemos mirarnos al espejo. ¿Estamos los docentes preparados para este cambio? ¿O seguimos priorizando la publicación sobre el impacto? La tercera misión no es una carga extra, es una oportunidad para reconectar con lo esencial: el bienestar colectivo, la justicia ambiental, la equidad.
Lo más interesante es que esta misión ya no se limita a la transferencia tecnológica o al emprendimiento, se está expandiendo hacia dimensiones más complejas: responsabilidad social universitaria, educación para la sostenibilidad, fortalecimiento del tejido comunitario.
Ya no basta con crear spin-offs o incubadoras, también debemos repensar nuestras prácticas pedagógicas, nuestras alianzas y nuestras métricas de éxito.
Integrar la tercera misión en la planeación institucional no puede ser un gesto simbólico, debe convertirse en política concreta, con recursos, indicadores y voluntad. Las universidades tienen el poder (y la responsabilidad) de ser agentes de cambio. Y en un mundo que clama por acción frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no hay espacio para la indiferencia.
Desde América Latina, el reto es aún mayor. La brecha en producción científica no es solo un problema de visibilidad, sino de prioridades. ¿Estamos escuchando a nuestras comunidades? ¿Estamos incluyendo las voces que históricamente han sido excluidas del saber? ¿O seguimos creyendo que el desarrollo viene de afuera?
Yo creo en una universidad que se ensucia las manos, que incomoda, que se atreve a cambiar. La tercera misión no es una moda académica ni un requisito de acreditación, es el punto de inflexión que define si nuestras instituciones están a la altura del siglo XXI o seguirán enseñando como si el mundo no ardiera.